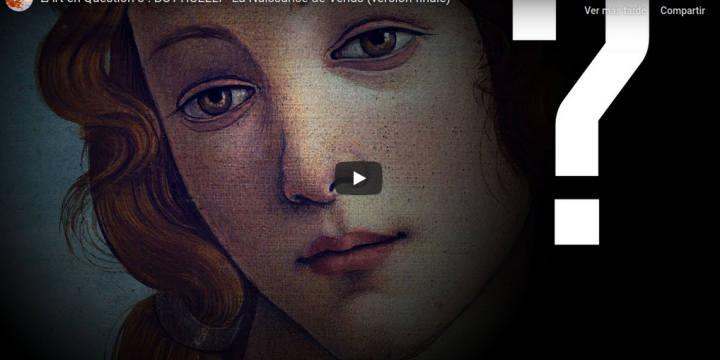El hombre que camina de Giacometti es para el arte moderno lo que el David de Miguel Ángel es para el Renacimiento.
En su taller del distrito 14 de París, donde hay tubos de pintura, pinceles y moldes de escayola, el artista mantiene un intenso encuentro cara a cara con una de sus famosas esculturas. En una gran hoja de papel, traza los contornos de un rostro, antes de amasar la materia prima, ahuecando, a veces con las yemas de los dedos, a veces con un cuchillo, la figura de un hombre, similar a una hoja de afeitar -sin duda la de su hermano, fiel ayudante y modelo. «Me gustaría hacer un ojo como lo veo, pero hasta ahora nunca lo he conseguido», se lamenta en este archivo de notable calidad, filmado para el Consejo de Arte de Gran Bretaña con motivo de una retrospectiva de 1965 en la Tate Gallery. Las imágenes, a veces editadas a la manera de una película experimental, muestran de cerca estas obras «como bailarines en un momento de suspensión». Tan cerca que, como dice Giacometti, «es como si el propio material se convirtiera en una ilusión».